De nuevo en Lisboa (4)

Un nuevo amanecer nos saludaba desde el cielo de Lisboa, y el principio del día se planteaba apacible y casi rutinario: salida tranquila a la calle con su pavimento empedrado e irregular, paseo por la Praça dos Restauradores hasta enfilar una todavía sombría Rua do Carmo y desayuno en una típica pastelería de la parte baja de esta calle.
Las paredes de la pastelería están decoradas con viejas fotografías en blanco y negro que muestran instantáneas imperecederas de la Revolución de los Claveles. Y es que la historia más o menos reciente de Lisboa y de toda Portugal se muestra muy presente en muchos detalles de los establecimientos que pueblan las calles y plazas de esta zona de la ciudad. En una de las fotos, por ejemplo, veo a una multitud subida al fuselaje de un tanque durante el 25 de abril de 1974. En otra, veo a Mario Soares caminando por las calles de la Baixa Pombalina del brazo de Álvaro Cunhal, ideológicamente diferentes, en un gesto cargado de simbolismo. A modo de anécdota, se dice que en tiempos de la dictadura de Salazar, estuvo en Lisboa el escritor y crítico brasileño Agripino Grieco. Un prócer del régimen se lo llevó a ver la Avenida da Liberdade, y abriendo los brazos cargado de orgullo dijo: "¡Vea esta maravilla! ¡Es nuestra Avenida da Liberdade!". A lo que Grieco contestó: "¿Y cuándo piensan inaugurarla?".
Tras el desayuno, enfilamos la Rua do Carmo y nos desviamos por la Calçaca do Sacramento hasta las puertas del Museu Arqueológico do Carmo. Llegamos tan temprano que nos toca esperar un rato sentados en un banco a que abra el museo. Una vez dentro, vuelvo a maravillarme por la belleza y el encanto del lugar, en el que se respira un aire fantasmagórico gracias a las grietas de las paredes, a sus arcos quebrados y a sus capiteles torcidos. Pero sobretodo, gracias a las tumbas incrustadas en las paredes del antiguo monasterio, a las estatuas, a las gárgolas y a los sarcófagos que recubren cada rincón. Me sobrecoge especialmente, la imagen de la ennegrecida estatua de San Juan Nepumoceno que desde lo alto de su pedestal en el transepto del templo, parece vigilar cada rincón del mismo. Este lugar es mágico, y en su interior, bajo el azul del cielo que ejerce de bóveda, el silencio es norma y el tiempo parece haberse detenido.

Salimos a la calle ya con la mañana avanzada y con el sol de mediodía ya asomando por encima de nuestras cabezas, nos detenemos en la concurrida terraza del Brasileira, en la que aprovecho para fumarme un Montecristo frente a la estatuta del poeta Augusto Ribeiro, en pleno corazón del Chiado, dónde confluyen la Lisboa más bonita, refinada y de diseño, mestiza y sofisticada. Tras el paréntesis, decidimos hacer algunas compras en la Baixa. Me decido a ir en busca de algun establecimiento en el que pueda encontrar algunas botellas de vino de Oporto blanco seco (cuyo sabor, en este viaje, se me ha pegado al paladar). Finalmente, en el extremo este de las calles pombalinas encuentro una vieja, oscura y enorme bodega llamada Napoleao, en la que uno puede encontrar todo lo que ande buscando en materia de buen vino y licores. Tras tantear entre las amplias estanterías, escojo una botella. Pero pese a haber encontrado lo que andaba buscando, me dejo aconsejar por el anciano vendedor de la tienda, que me ofrece degustar una copa de otro buen vino blanco de Oporto. Más que convencido por el regusto que me deja el vino, acabo llevándome las dos botellas sin rechistar.
Cruzo la Baixa de esa Lisboa llana, comercial y depauperadilla, hasta la Rua dos Sapateiros. Y en la parte alta de esta calle me refugio en un restaurante barato, ruidoso y repleto de gente, para volver a zamparme otra pieza de un sabroso bacalao. Además de por la buena comida, resulta imposible no dejarse llamar la atención por una frenética camarera que recorre el comedor arriba y abajo, vociferando y contestando a los clientes con un aire atlántico inconfundible. Resulta curioso que los clientes la soporten de tan buen grado, pues en casi cualquier otro lugar del mundo resultaría difícil encajar un carácter tan descarado y tan encantador al mismo tiempo. Pero estamos en la Lisboa más céntrica y a la vez influenciada por el toque cosmopolita del poscolonialismo, y en este lugar, esta camarera es una reina despótica y moderna.
Tras la comida y la siesta de rigor (de varias horas, para poderse recuperar adecuadamente), cruzamos otra vez la Baixa, volvemos a Napoleao y adquirimos otro par de botellas de vino, y mientras planeamos nuestro próximo movimiento, nos sentamos en la terraza amable del Martinho de Arcada, en la que el viento marino nos acompaña al caer la tarde. Se dice que Fernando Pessoa pasó muchos atardeceres en esta misma terraza, acompañado por muchos otros intelectuales de la Lisboa más culta de principios del siglo XX.
Con el cielo enrojeciendo sobre nuestras cabezas, emprendemos el camino de la Lisboa popular, la de los callejones inclinados de sus barrios más castizos. Se me ha metido en la cabeza buscar el Parreirinha de Alfama, una de las más célebres casas de fados de la ciudad, que gozó de gran fama y popularidad hasta que entró en decadencia y cuyo honor fue restaurado por la argentina Adega Machado hace ya algunos años.
Dejamos la catedral a nuestra izquierda y bajamos por la Rua Cruzes da Sé, una calle por la que a medida que uno se adentra al anochecer parece estar sumergiéndose en una caverna retorcida, en la que la tranquilidad inicial da paso a pequeños establecimientos y terrazas en las que se respira el ambiente único del fado. Las posibilidades para difrutar de una cena única en esta parte de la ciudad son muchas, pero me empeño en encontrar el Parreirinha. Tras buscar un buen rato y cuándo ya estaba a punto de desistir, llego a una plaza en la que sobreviven algunas paradas de lo que parecía un mercado, y en uno de los rincones de la plaza, al final de un callejón, consigo encontrar el Parreirinha. Pero mi alegría inicial se ve truncada cuándo al entrar en el local, me dicen que todo está reservado y no queda ni una sola mesa libre para cenar. Sin más remedio, la desafortunada circunstancia me obliga a optar por cenar en el Clube de Fado, un elegante y mítico local que antes habíamos dejado atrás.

La cena resulta agradable y el local, hermosísimo, está situado a cuatro pasos de la catedral. El ambiente es cálido y mientras cenamos, el comedor se va llenando poco a poco hasta quedar todas las mesas ocupadas. Hacia el final de la cena, por fin, algunos músicos se situan en el centro del local, las luces se atenuan para completar un ambiente de carácter más íntimo y da comienzo el espectáculo. Una joven muchacha de suave y dulce voz interpreta varios temas acompañada por la guitarra de Mario Pacheco, uno de los más reputados guitarristas de fado de Lisboa. En los fados que escucho aquí, a diferencia de los del Severa, el peso instrumental es mayor, y el aire mucho más melancólico. Los acordes de la guitarra parecen querer contar una triste historia de amores pasados. Las voces de las fadistas nos trasladan hasta el centro de la nostalgia que se siente por un corazón embaucador, y con la letra de cada canción también nosotros nos dejamos embaucar. Y es que esta Lisboa, la de las noches de fado, bohemia, luminosa, genuina... quizás sea la Lisboa que más nos enamora.
Tras escuchar un buen puñado de fados, nos marchamos de vuelta al hotel, dando un paseo por las calles vacías y silenciosas de Alfama. Estas calles irregulares, que miran al río, respiran fado por cada rincón. Y el último tramo del paseo, ya en la Baixa Pombalina, lo hacemos entre muchachos escandalosos que rompen la armonía silenciosa de una ciudad cargada de luces, que le dan a la ciudad otro aire distinto al del día, en el que el ajetreo y a la vez el orden se han convertido en una rara belleza. Es lo que me pasa con Lisboa. Todo me parece bonito.
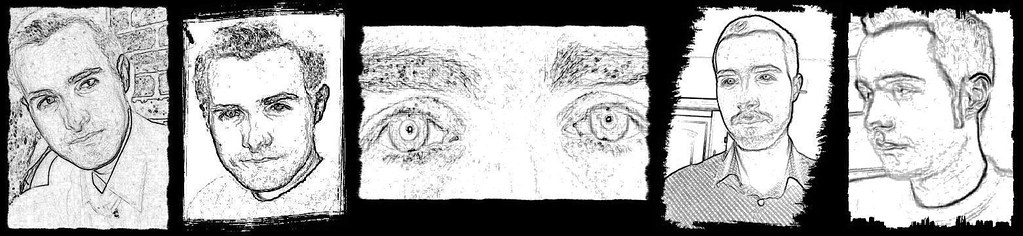


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home