 Por fin llego a la última parte de la crónica del viaje a Lisboa. Una crónica que me ha costado completar más de lo esperado y es que últimamente no escribo cuándo quiero, sino cuándo puedo. Y puedo bastante menos de lo que me gustaría.
Por fin llego a la última parte de la crónica del viaje a Lisboa. Una crónica que me ha costado completar más de lo esperado y es que últimamente no escribo cuándo quiero, sino cuándo puedo. Y puedo bastante menos de lo que me gustaría.
El último día en Lisboa se caracteriza por la amplitud en los márgenes de tiempo. Mi obsesión por no llegar tarde ni ir con prisas a ninguna parte me llevó a medir los tiempos al máximo. Por eso comencé la jornada preparando las maletas, doblando cuidadosamente las camisas, guardando las compras del día anterior y escojiendo bien mi equipaje de mano. Con todo esto listo, me pongo en marcha para aprovechar las últimas horas en Lisboa.
Salgo caminando hacia la plaza del Marqués de Poumbal y desde allí inicio la subida del suave valle dónde se asienta el parque Eduardo VII. A medida que voy subiendo, voy dejando atrás esculturas, fuentes, setos y rosaledas. Y al llegar al punto más alto del lugar obtengo una visión completa de toda la zona baja de la ciudad, en la que he estado vagando durante la mayoría de horas de los últimos días. Con esta vista me fumo el último Montecristo del viaje.
Abandono el lugar y voy directo hasta al metro, y tras tres paradas me planto de nuevo en el Chiado, que por la mañana conserva intacto el encanto aunque sus calles se mantengan algo más vacías y tranquilas que por la tarde. Un breve paseo me lleva hasta la entrada del antiguo Monasterio do Carmo, o mejor dicho, hasta lo que queda de él. Este Monasterio es una ruina familiar para los lisboetas, que están acostumbrados desde hace muchos años a observar su volumen. El edificio fue parcialmente destruido por el terrible seísmo que asoló la ciudad en 1755 y desde entonces tan sólo ha sufrido un intento de reconstrucción, que no prosperó. Al cruzar sus puertas y adentrarse en sus ruinas, me sumerjo otra vez en un ambiente irreal, entre pilares y arcos divisorios que no sostienen bóveda ni cúpula alguna, y que parecen querer aguantar el mismo azul del cielo. Sus muros, testimonios de las tragedias de esta ciudad (pues hasta ellos llegó también el incendio que destruyó el Chiado en 1988), están recubiertos de sepulcros, de detalles, de flores de lis y de grietas envejecidas cómo arrugas que son testimonio del paso y del peso de los años. El lugar es la sede del Museu Arquologico do Carmo, y está repleto de pequeñas maravillas, cómo una imponente estatua de San Juan Nepomuceno, que desde lo alto de su pedestal, amenazante, parece montar guardia desde el ala derecha del transepto.

Tras vagar por el recinto, me detengo un rato en el centro de las escaleras que bajan hacia la nave principal de la iglesia y desde allí, con la vista privilegiada del conjunto y del cielo de un día espléndido de otoño, me dejo ir la cabeza y me transporto a otros lugares, acompañado por otras personas con las que tal vez me gustaría haber compartido algún momento y algún rincón de Lisboa. Antes de marcharme hago la última foto del viaje. Para hacer la última comida escojo el Brasileira y en un comedor tranquilo, de nuevo con vino, apuro las horas que me quedan en la ciudad. Recibo un par de llamadas telefónicas. Una amable, la otra también aunque me deja con un mal regusto de boca y me hace pensar en que va siendo hora de regresar a casa y atender algunos asuntos. Sin prisas, abandono el lugar, me engancho al metro y me planto en el hotel para recojer mis cosas y agarrar un taxi que me lleve hasta el aeropuerto. De nuevo el taxi es un Mercedes y de nuevo el taxista es poco hablador.
Llego al aeropuerto con el tiempo necesario para poder pemitirme el lujo de perder todo el tiempo que me apetezca. Leo algunos poemas de Neruda, reviso el correo electrónico (y algunos blogs) tras varios días sin poder hacerlo, tomo algún té, me aburro revisando los horarios de las llegadas y salidas y, finalmente, conozco a un grupo de futuros compañeros de pasaje. Embarco en la parte izquierda del avión para poder ver la ciudad de Barcelona cuándo nos aproximemos a ella. El vuelo, de nuevo nocturno, me sirve para devolverme a la realidad que me espera al llegar a casa.
El avión toca tierra y sin calmas ni esperas, después del aterrizaje sonrío al reencontrar por fin a una persona conocida. El trayecto a casa me recuerda que Lisboa queda atrás, y que delante quedan muchas cosas: la locura, el trabajo, las personas, los amigos y el día y las noches. Vaya, queda la vida misma.
 Por fin llego a la última parte de la crónica del viaje a Lisboa. Una crónica que me ha costado completar más de lo esperado y es que últimamente no escribo cuándo quiero, sino cuándo puedo. Y puedo bastante menos de lo que me gustaría.
Por fin llego a la última parte de la crónica del viaje a Lisboa. Una crónica que me ha costado completar más de lo esperado y es que últimamente no escribo cuándo quiero, sino cuándo puedo. Y puedo bastante menos de lo que me gustaría.
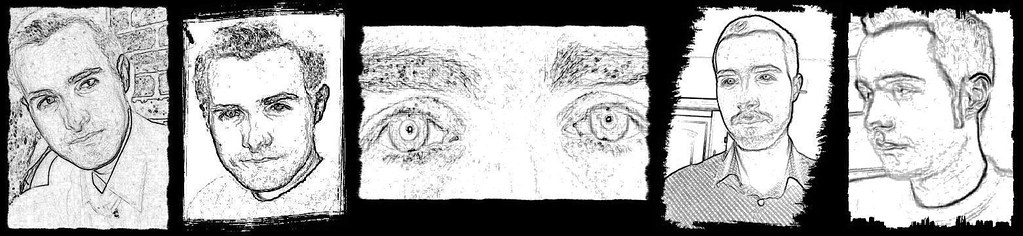


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home