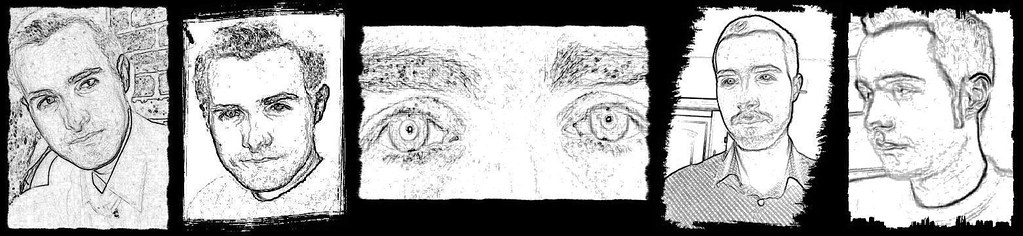Oporto (2)
 Aterrizar en Oporto era sumergirse en la luz. No en vano, después del vuelo para nosotros el día empezaba casi de nuevo, pero en otra tierra, en otro ambiente y en otro país.
Aterrizar en Oporto era sumergirse en la luz. No en vano, después del vuelo para nosotros el día empezaba casi de nuevo, pero en otra tierra, en otro ambiente y en otro país.Como en anteriores visitas a Portugal, cojimos un taxi que nos trasladase hasta la ciudad. El aeropuerto de Oporto se encuentra algo alejado de la propia ciudad y esto, sumado al hecho de que nos tocó lidiar con el tráfico matinal, alargó un poco nuestro trayecto. Como anécdota quedan los acelerones y frenazos del taxista, los cambios de carril casi imposibles y, en definitiva, la conducción más propia de un episodio policiaco o de cine negro. Con todo el gusto del mundo nos apeamos de aquel taxi frente a nuestro hotel, en la Rua do Almada, cerca del centro y bien situados para empezar a familiarizarnos con la ciudad.
Sin pensarlo mucho, el primer lugar hacia dónde nos dirigimos fue la Torre de los Clérigos, cuya visión nos dibuja el punto más elevado de Oporto y uno de los más especiales. Por el camino, breve, tomamos nota de algunos de los rasgos cotidianos de la ciudad: cuestas y desniveles, fachadas grises encantadoras pero decadentes, escaparates algo cautivadores y un cierto aire anglosajón fruto de un pasado cargado de relaciones comerciales. En cambio, la Torre de los Clérigos resulta imponente, con sus alrededor de 76 metros de altura barroca que se ven acrecentados por la subida de las calles que hay que recorrer para llegar a plantarse frente a ella.
Frente a la torre, en la explanada conocida como "cerro de los ahorcados" por ser éste el lugar dónde antaño se enterraba a los ajusticiados, nos detuvimos a hacer algunas de las primeras fotos del viaje (luego con el transcurrir de los días, en materia fotográfica la dinámica fue paulatinamente "in crescendo"). Y también, en una de las pastelerías de éste mismo lugar fue dónde decidimos hacer el primer alto para cojer fuerzas. No en vano, aunque llevábamos muy poco en suelo portugués, ya hacía bastantes horas que el día había arrancado para nosotros.
Después del repostaje, iniciamos el avance (o descenso) hasta el río. En Oporto el río es el lugar que concentra buena parte de las atenciones del visitante. Resulta muy complicado recorrer el centro histórico de la ciudad sin acabar pasando una y otra vez por la Cais da Ribeira, el margen del Duero. Y es que todas las calles parecen querer desembocar en las aguas del Duero, desde las cuáles pueden vislumbrarse buena parte de los puentes que unen a Oporto con la otra orilla del río, dónde se concentran las bodegas del célebre vino que ha contribuido a llevar el nombre de la ciudad por todo el mundo.
A Oporto se la conoce también con el sobrenombre de la "ciudad de los puentes", por el número de éstos, su imponencia y su belleza. Precisamente, el más bello de todos los puentes de Oporto es el "Dom Luis I", con pasarelas a dos niveles distintos y un gran arco de hierro que lo recorre de punta a punta. Su estructura metálica recuerda vagamente a la de la Torre Eiffel, y no por casualidad, pues el ingeniero que lo proyectó fue discípulo del propio Gustave Eiffel. A la sombra del gran puente nos regalamos un poco la vista con la imagen de las aguas del río y de la actividad que recorre todo el límite de Oporto. El río bulle de terrazas, restaurantes, peces, cafeterías, gaviotas, comerciantes diversos y gentes que ofrecen paseos en barcos rabelos.
Desde aquí, emprendemos la subida a la Catedral y al Palacio Episcopal, que se encuentran en el punto más elevado desde el que se domina el río, como queriendo asomarse a sus aguas. La subida nos sirve para familiarizarnos aún más con la ciudad, especialmente con las callejuelas tranquilas del centro, en las que el ritmo del río desaparece y descubrimos rincones algo más dejados, en los que el tiempo parece que no transcurre. Nos topamos con multitud de iglesias que aparecen vacías y fantasmales a las luces de la mañana, con un viejo lavadero público en el que se sigue frotando la ropa con jabón al modo de antaño, con balcones y terrazas silenciosos inundados por gatos, con escaleras decadentes en las que nos sorprenden aguas que marchan en sentido opuesto a nosotros, con calles por las que casi no entra la luz del día... y en este trayecto pienso que la verdadera esencia de la Oporto auténtica se parece más a la que nos enseña este paseo.
Cuándo por fin conseguimos plantarnos en lo alto de la colina, frente a la plaza de la Catedral, de nuevo aparece la actividad que habíamos dejado en las orillas del río. Los turistas cómo nosotros campan a sus anchas por el lugar, las fotos son norma obligada y el ir y devenir de las puertas de la Catedral es una constante. Cómo unos turistas cualquiera, también nosotros participamos de este juego. Visitamos la Catedral, mezcla de elementos románicos, góticos y barrocos, y de ella el que esto escribe recuerda sobretodo su fantástico claustro y sus pisos superiores, llenos de paneles de azulejos que describen la vida de la Virgen y las metamorfosis de Ovidio. Si de las grandes iglesias de Lisboa me llevé el recuerdo de los elefantes transportando sepulcros, de las de Oporto en general me llevo la imagen de las interminables escenas representadas mediante la técnica del azulejo portugués, de gran belleza y que llena los espacios de inconfundibles tonos azulados.
Dejamos atrás la Catedral y de nuevo desembocamos en el río, pero esta vez hacemos el descenso por un camino que serpentea tras el Palacio Episcopal, de aire casi abandonado y que nos sumerje entre tejados de colores rojizos y casas de fachadas amarillentas y rosadas. Otra vez el silencio se convierte en norma en este laberinto inclinado lleno de escaleras y desniveles.
El hambre aprieta al llegar a la ribera, y nos refugiamos en la terraza de un pequeño restaurante en una estrecha calle que transcurre paralela al curso del río. En Oporto se pueden hacer comidas sencillas y baratas en muchos pequeños restaurantes populares que llenan los alrededores del río. Algo de sopa, vino blanco y pescado componen la dieta de mi primera comida en la ciudad, tras la cuál decidimos volver al hotel para reponernos un poco del viaje y de tanta actividad en nuestra primera incursión por la ciudad. Lo que tendría que haber sido una pequeña siesta se convirtió, cómo suele pasar en estos casos, en un bien necesario reposo de casi tres horas.
 Después del descanso, ya recuperados, volvimos al río para cruzar el puente "Dom Luis I" por la pasarela superior, desde la que se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la parte antigua de la ciudad. Desde la otra orilla del Duero, descendimos hasta las bodegas del famoso vino de Oporto, que curiosamente no se encuentran en Oporto, sino en la vecina Vilanova de Gaia. Estas bodegas son una de las mayores atracciones de la zona, y su visita desde luego merece la pena. Aquí, junto a las aguas del río, tienen su sede las empresas que producen e importan este mítico producto, ya que antaño la producción se trasladaba directamente a través del Duero mediante barcos rabelos. Desde el otro margen pueden verse asomar los grandes carteles que anuncian los nombres que se asocian al vino: Ramos Pinto, Ferreira, Offley, Sandeman, Calem...
Después del descanso, ya recuperados, volvimos al río para cruzar el puente "Dom Luis I" por la pasarela superior, desde la que se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la parte antigua de la ciudad. Desde la otra orilla del Duero, descendimos hasta las bodegas del famoso vino de Oporto, que curiosamente no se encuentran en Oporto, sino en la vecina Vilanova de Gaia. Estas bodegas son una de las mayores atracciones de la zona, y su visita desde luego merece la pena. Aquí, junto a las aguas del río, tienen su sede las empresas que producen e importan este mítico producto, ya que antaño la producción se trasladaba directamente a través del Duero mediante barcos rabelos. Desde el otro margen pueden verse asomar los grandes carteles que anuncian los nombres que se asocian al vino: Ramos Pinto, Ferreira, Offley, Sandeman, Calem...
Entre tantas empresas productoras de Oporto, en sus diversas variedades, en nuestro primer día optamos por visitar las bodegas Calem. Existen visitas guiadas en diversos idiomas, pero tenemos la mala suerte de que cuándo llegamos a la bodega tan sólo quedan visitas en francés, lo que nos limita mucho a la hora de entender todos los detalles y curiosidades que se encuentran tras el proceso de elaboración del vino. Eso sí, más allá del idioma, el interior de las bodegas es impresionante, con grandes estancias repletas de centenares de barricas de madera en las que envejece el vino bajo los efectos de la humedad y de la luz tenue que le confiere al lugar un aire casi mágico. El final de la visita está regado con la degustación de un par de variedades de Oporto, uno blanco y otro tinto. En este caso, el sabor tampoco entiende de idiomas y me detengo a disfrutar del sabor inigualable de este vino de carácter dulzón, afrutado y de considerable graduación.
Con el regusto todavía en el paladar, tomamos algo en una terraza junto al río y las bodegas. Y desde este rincón inigualable y con la compañía de otra copa de Oporto, contemplamos como el atardecer se adueña del río. Una conversación animada e inspirada se encarga de llenar la tarde mientras se hace de noche, y frente a nosotros se va dibujando una nueva panorámica de Oporto, llena de luces y reflejos sobre el cauce del río. Creo que a lo largo de todo el viaje, esta fue la más hermosa imagen que me brindó Oporto.
Luego, paseando a lo largo de esa postal de final de verano, de nuevo atravesamos el río y nos dirigimos al "Mal Cozinhado", un local de fados situado en un impresionante mesón subterráneo. Aquí cenamos Bacalhau a Bras y Caldo Verde, platos típicos portugueses, mientras se suceden las canciones y los fados. Las fadistas, todas mujeres, se agolpan en una mesa a nuestras espaldas y el local enmudece cada vez que el eco de la voz de estas mujeres se adueña del ambiente. El momento me trae recuerdos de mis noches en el Severa de Lisboa y de hecho, el local ciertamente guarda un parecido considerable con aquél.
Con la barriga llena y un Cohiba en los labios, subimos en silencio hasta nuestro hotel, paseando con paso firme entre fachadas sombrías, dejando el río a nuestras espaldas y atravesando avenidas que siguen pareciendo tan hermosas y decadentes como a plena luz del día. Antes de irme a dormir, desde la ventana de la habitación, la Rua do Almada se ve tranquila y en la fachada de enfrente, veo vestigios de lo que parece un hermoso e imponente edificio venido a menos, recubierto de azulejos, descuidado y olvidado, y con el tejado semihundido. Esto es Oporto, dónde lo bello y lo humilde se dan la mano. Con esta idea en la cabeza, cierro los ojos y me duermo con el run-run de los coches, una sirena de ambulancia, la música que se pierde entre algunas calles más abajo y el sonido cómplice del televisor que Laura se divierte mirando al otro lado de la habitación.
Imagen 1 de http://diariodeunturista.com/
Imagen 2 de http://www.votravia.com/
Sin pensarlo mucho, el primer lugar hacia dónde nos dirigimos fue la Torre de los Clérigos, cuya visión nos dibuja el punto más elevado de Oporto y uno de los más especiales. Por el camino, breve, tomamos nota de algunos de los rasgos cotidianos de la ciudad: cuestas y desniveles, fachadas grises encantadoras pero decadentes, escaparates algo cautivadores y un cierto aire anglosajón fruto de un pasado cargado de relaciones comerciales. En cambio, la Torre de los Clérigos resulta imponente, con sus alrededor de 76 metros de altura barroca que se ven acrecentados por la subida de las calles que hay que recorrer para llegar a plantarse frente a ella.
Frente a la torre, en la explanada conocida como "cerro de los ahorcados" por ser éste el lugar dónde antaño se enterraba a los ajusticiados, nos detuvimos a hacer algunas de las primeras fotos del viaje (luego con el transcurrir de los días, en materia fotográfica la dinámica fue paulatinamente "in crescendo"). Y también, en una de las pastelerías de éste mismo lugar fue dónde decidimos hacer el primer alto para cojer fuerzas. No en vano, aunque llevábamos muy poco en suelo portugués, ya hacía bastantes horas que el día había arrancado para nosotros.
Después del repostaje, iniciamos el avance (o descenso) hasta el río. En Oporto el río es el lugar que concentra buena parte de las atenciones del visitante. Resulta muy complicado recorrer el centro histórico de la ciudad sin acabar pasando una y otra vez por la Cais da Ribeira, el margen del Duero. Y es que todas las calles parecen querer desembocar en las aguas del Duero, desde las cuáles pueden vislumbrarse buena parte de los puentes que unen a Oporto con la otra orilla del río, dónde se concentran las bodegas del célebre vino que ha contribuido a llevar el nombre de la ciudad por todo el mundo.
A Oporto se la conoce también con el sobrenombre de la "ciudad de los puentes", por el número de éstos, su imponencia y su belleza. Precisamente, el más bello de todos los puentes de Oporto es el "Dom Luis I", con pasarelas a dos niveles distintos y un gran arco de hierro que lo recorre de punta a punta. Su estructura metálica recuerda vagamente a la de la Torre Eiffel, y no por casualidad, pues el ingeniero que lo proyectó fue discípulo del propio Gustave Eiffel. A la sombra del gran puente nos regalamos un poco la vista con la imagen de las aguas del río y de la actividad que recorre todo el límite de Oporto. El río bulle de terrazas, restaurantes, peces, cafeterías, gaviotas, comerciantes diversos y gentes que ofrecen paseos en barcos rabelos.
Desde aquí, emprendemos la subida a la Catedral y al Palacio Episcopal, que se encuentran en el punto más elevado desde el que se domina el río, como queriendo asomarse a sus aguas. La subida nos sirve para familiarizarnos aún más con la ciudad, especialmente con las callejuelas tranquilas del centro, en las que el ritmo del río desaparece y descubrimos rincones algo más dejados, en los que el tiempo parece que no transcurre. Nos topamos con multitud de iglesias que aparecen vacías y fantasmales a las luces de la mañana, con un viejo lavadero público en el que se sigue frotando la ropa con jabón al modo de antaño, con balcones y terrazas silenciosos inundados por gatos, con escaleras decadentes en las que nos sorprenden aguas que marchan en sentido opuesto a nosotros, con calles por las que casi no entra la luz del día... y en este trayecto pienso que la verdadera esencia de la Oporto auténtica se parece más a la que nos enseña este paseo.
Cuándo por fin conseguimos plantarnos en lo alto de la colina, frente a la plaza de la Catedral, de nuevo aparece la actividad que habíamos dejado en las orillas del río. Los turistas cómo nosotros campan a sus anchas por el lugar, las fotos son norma obligada y el ir y devenir de las puertas de la Catedral es una constante. Cómo unos turistas cualquiera, también nosotros participamos de este juego. Visitamos la Catedral, mezcla de elementos románicos, góticos y barrocos, y de ella el que esto escribe recuerda sobretodo su fantástico claustro y sus pisos superiores, llenos de paneles de azulejos que describen la vida de la Virgen y las metamorfosis de Ovidio. Si de las grandes iglesias de Lisboa me llevé el recuerdo de los elefantes transportando sepulcros, de las de Oporto en general me llevo la imagen de las interminables escenas representadas mediante la técnica del azulejo portugués, de gran belleza y que llena los espacios de inconfundibles tonos azulados.
Dejamos atrás la Catedral y de nuevo desembocamos en el río, pero esta vez hacemos el descenso por un camino que serpentea tras el Palacio Episcopal, de aire casi abandonado y que nos sumerje entre tejados de colores rojizos y casas de fachadas amarillentas y rosadas. Otra vez el silencio se convierte en norma en este laberinto inclinado lleno de escaleras y desniveles.
El hambre aprieta al llegar a la ribera, y nos refugiamos en la terraza de un pequeño restaurante en una estrecha calle que transcurre paralela al curso del río. En Oporto se pueden hacer comidas sencillas y baratas en muchos pequeños restaurantes populares que llenan los alrededores del río. Algo de sopa, vino blanco y pescado componen la dieta de mi primera comida en la ciudad, tras la cuál decidimos volver al hotel para reponernos un poco del viaje y de tanta actividad en nuestra primera incursión por la ciudad. Lo que tendría que haber sido una pequeña siesta se convirtió, cómo suele pasar en estos casos, en un bien necesario reposo de casi tres horas.
 Después del descanso, ya recuperados, volvimos al río para cruzar el puente "Dom Luis I" por la pasarela superior, desde la que se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la parte antigua de la ciudad. Desde la otra orilla del Duero, descendimos hasta las bodegas del famoso vino de Oporto, que curiosamente no se encuentran en Oporto, sino en la vecina Vilanova de Gaia. Estas bodegas son una de las mayores atracciones de la zona, y su visita desde luego merece la pena. Aquí, junto a las aguas del río, tienen su sede las empresas que producen e importan este mítico producto, ya que antaño la producción se trasladaba directamente a través del Duero mediante barcos rabelos. Desde el otro margen pueden verse asomar los grandes carteles que anuncian los nombres que se asocian al vino: Ramos Pinto, Ferreira, Offley, Sandeman, Calem...
Después del descanso, ya recuperados, volvimos al río para cruzar el puente "Dom Luis I" por la pasarela superior, desde la que se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de la parte antigua de la ciudad. Desde la otra orilla del Duero, descendimos hasta las bodegas del famoso vino de Oporto, que curiosamente no se encuentran en Oporto, sino en la vecina Vilanova de Gaia. Estas bodegas son una de las mayores atracciones de la zona, y su visita desde luego merece la pena. Aquí, junto a las aguas del río, tienen su sede las empresas que producen e importan este mítico producto, ya que antaño la producción se trasladaba directamente a través del Duero mediante barcos rabelos. Desde el otro margen pueden verse asomar los grandes carteles que anuncian los nombres que se asocian al vino: Ramos Pinto, Ferreira, Offley, Sandeman, Calem...Entre tantas empresas productoras de Oporto, en sus diversas variedades, en nuestro primer día optamos por visitar las bodegas Calem. Existen visitas guiadas en diversos idiomas, pero tenemos la mala suerte de que cuándo llegamos a la bodega tan sólo quedan visitas en francés, lo que nos limita mucho a la hora de entender todos los detalles y curiosidades que se encuentran tras el proceso de elaboración del vino. Eso sí, más allá del idioma, el interior de las bodegas es impresionante, con grandes estancias repletas de centenares de barricas de madera en las que envejece el vino bajo los efectos de la humedad y de la luz tenue que le confiere al lugar un aire casi mágico. El final de la visita está regado con la degustación de un par de variedades de Oporto, uno blanco y otro tinto. En este caso, el sabor tampoco entiende de idiomas y me detengo a disfrutar del sabor inigualable de este vino de carácter dulzón, afrutado y de considerable graduación.
Con el regusto todavía en el paladar, tomamos algo en una terraza junto al río y las bodegas. Y desde este rincón inigualable y con la compañía de otra copa de Oporto, contemplamos como el atardecer se adueña del río. Una conversación animada e inspirada se encarga de llenar la tarde mientras se hace de noche, y frente a nosotros se va dibujando una nueva panorámica de Oporto, llena de luces y reflejos sobre el cauce del río. Creo que a lo largo de todo el viaje, esta fue la más hermosa imagen que me brindó Oporto.
Luego, paseando a lo largo de esa postal de final de verano, de nuevo atravesamos el río y nos dirigimos al "Mal Cozinhado", un local de fados situado en un impresionante mesón subterráneo. Aquí cenamos Bacalhau a Bras y Caldo Verde, platos típicos portugueses, mientras se suceden las canciones y los fados. Las fadistas, todas mujeres, se agolpan en una mesa a nuestras espaldas y el local enmudece cada vez que el eco de la voz de estas mujeres se adueña del ambiente. El momento me trae recuerdos de mis noches en el Severa de Lisboa y de hecho, el local ciertamente guarda un parecido considerable con aquél.
Con la barriga llena y un Cohiba en los labios, subimos en silencio hasta nuestro hotel, paseando con paso firme entre fachadas sombrías, dejando el río a nuestras espaldas y atravesando avenidas que siguen pareciendo tan hermosas y decadentes como a plena luz del día. Antes de irme a dormir, desde la ventana de la habitación, la Rua do Almada se ve tranquila y en la fachada de enfrente, veo vestigios de lo que parece un hermoso e imponente edificio venido a menos, recubierto de azulejos, descuidado y olvidado, y con el tejado semihundido. Esto es Oporto, dónde lo bello y lo humilde se dan la mano. Con esta idea en la cabeza, cierro los ojos y me duermo con el run-run de los coches, una sirena de ambulancia, la música que se pierde entre algunas calles más abajo y el sonido cómplice del televisor que Laura se divierte mirando al otro lado de la habitación.
Imagen 1 de http://diariodeunturista.com/
Imagen 2 de http://www.votravia.com/